Hace cinco años, la pandemia de COVID-19 puso a toda la comunidad científica mundial ante un desafío de magnitud. Argentina no fue la excepción: su sistema de ciencia y tecnología aprovechó toda la capacidad acumulada para brindar soluciones en tiempo récord que permitieron salvar millones de vidas. Entre éstas, estuvo la organización de un complejo sistema de detección del virus, aislamiento y vacunación.
Una de las profesionales bonaerenses que intervino en este proceso fue Daniela Hozbor, doctora en ciencias bioquímicas y experta en vacunas, que se desempeña en el Instituto Biotecnología y Biología Molecular (UNLP-CONICET) y además es profesora titular en la Facultad de Ciencias Exactas (UNLP).
Nacida en Mar del Plata, comenzó su carrera como investigadora en la Comisión de Investigaciones Científicas, luego estudió en Francia y logró desarrollar una novedosa metodología para diagnosticar una enfermedad (coqueluche, pertussis o tos convulsa), que le permitió recorrer el país y Latinoamérica divulgando ese conocimiento. A su vez, se especializó en vacunología y en salud pública.
La investigadora lideró el desarrollo y la prueba de concepto de una vacuna contra la tos convulsa y otra contra la COVID-19 causada por el coronavirus SARS-CoV-2. Es además miembro del núcleo central de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn), un organismo nacional que asesora en temas de vacunas y vacunación.
En diálogo con Soberanía Científica, Hozbor enfatizó su defensa de las vacunas como una piedra angular de la salud pública y un claro ejemplo del poder de la investigación científica. Además, analizó el momento que atraviesa el sistema científico tecnológico, las consecuencias del crecimiento de los movimientos antivacunas y los problemas que causa el desfinanciamiento de la ciencia, la educación y la salud.
¿Qué importancia tiene para vos haber podido vincular tu formación científica con el estudio de las políticas de salud pública?
Me fascinó, me abrió la cabeza. Porque fue romper estos compartimentos que decimos ‘estancos’. Nosotros hacemos ciencia para que a la comunidad en algún momento le llegue algo. Es decir, avanzar en el conocimiento para que, más temprano o más tarde, nos de una mejora.
Vincularme con ese otro mundo me hizo más sólida. La visión se me fue de las cuatro paredes del laboratorio para pensar en la salud pública. O sea, yo leía la descripción de los casos en los papers, pero otra cosa es que un médico me dijera lo que le pasaba a un paciente. Eso me hizo moldear una cuestión: cuando uno diseña una vacuna el tema es a quién está destinada. Yo quería que estuviera destinada a algo de nuestra población. Entonces, me dio ese abordaje más íntegro. Aprendí un montón, me hizo cambiar la forma de comunicarme y de ordenarme también.
¿Cómo influyeron en la pandemia tus conocimientos y los trabajos previos que ya habían realizado en el IBBM?
Cuando vino la pandemia, estábamos preparados. No era la tos convulsa, no era una bacteria, pero sabíamos qué hacer. Aunque no había vacuna ni nada, sabíamos todo el manejo, cómo notificar, cómo trabajar.
Yo no me quería meter en el desarrollo de vacunas porque el mundo en unos meses ya había logrado producir una. En ese primer momento teníamos que hacer diagnóstico, era lo que se necesitaba. Pero después empecé a ver que se estaban bajando las coberturas de vacunación en general. Entonces, propuse hacer una vacuna combinada. Hicimos una primera prueba piloto y funcionó, luego avanzamos con el resto de las etapas.
Pero además, en la pandemia vivimos una cosa que no vivimos antes, que era una conexión muy fluida de todos con todos. Teníamos reuniones virtuales con los ministros, intercambiábamos lo que pasaba, cómo comunicábamos las diferentes situaciones. Ocurría una sinergia que era buenísima. A mí me preguntaban cómo íbamos a salir de la pandemia y yo siempre decía: “vamos a salir mejor”. Pero bueno, salimos mal.
¿Por qué decís que salimos mal?
Yo creo que la pandemia no se cerró. Fue una crisis, fue horrible, se murió gente, crisis económica, un desastre. Pero lo que se hizo después fue dar vuelta la página y comenzar a vivir sin revisar lo que pasó. Tendríamos que haber sacado lo positivo, no quedarnos en el dolor, en las muertes, en lo que perdimos. Lo que quedó fue horrible, que “nos encerraron”, que las vacunas eran una porquería. Y eso hay que volverlo a trabajar. Este periodo que estamos viviendo lo veo muy negativo, en todo. No veo nada mejor; ni en ciencia, ni en salud, ni en educación, en nada. Veo mucha destrucción. No solamente en la Argentina.
Durante la pandemia yo me dediqué mucho a la divulgación, porque había tanto lío con las vacunas que había muchas cosas para decir. Decían que tenían veneno, que no habían sido ensayadas, entre otras cosas. Entonces los investigadores que trabajamos en el área salimos a divulgar de la mejor manera posible para dar tranquilidad a la población diciendo lo que se sabía. Y trabajamos mucho en eso.
Lo habíamos militado porque nos parecía que era también una devolución para la comunidad. Pero después hubo un retroceso en todo lo que es salud pública, en todo lo que es vacuna, que se refleja en el calendario de vacunación. Estamos con coberturas por debajo de lo que había antes de la pandemia, por eso tenemos brotes de sarampión. No vemos más brotes porque no estamos vigilando, porque si hacemos la vigilancia encontraríamos más.
¿A qué nos enfrentamos respecto a esto? ¿Cuál es el panorama en torno a las vacunas?
En general, para las enfermedades muy contagiosas como el sarampión, la meta es cubrir con vacunación el 95% de la población. El esquema recomendado son dos dosis, una a los 12 meses y otra a los 5 años. El panorama es este: para la primera dosis del 2023, la cobertura fue del 80%. Para la segunda, del 54%. En 2024, la primera fue del 76%, más baja que la del 2023 y la segunda fue del 46%. O sea, nuestro escudo protector de inmunidad está roto por todos lados. En la era de la comunicación, el sarampión sigue circulando. Está todo el mundo preocupado por esto, porque las vacunas, tras la pandemia, fueron un antes y después. Nos habíamos olvidado de determinadas enfermedades por las vacunas. Si no las usamos, vuelve la enfermedad.
Y lo que pasa también es que siempre que hay riesgo a una enfermedad, la gente se pone un poquito más tensa y por lo tanto más atenta al tema de las vacunas. Pero si no hay, en general, no se quieren vacunar. Y las vacunas que tenemos en el calendario nacional de vacunación son vacunas preventivas. Te la das cuando no estás enfermo. O sea, te la das para no enfermarte, para no ir al hospital, para no morirte.
Bueno, todo eso lo perdimos. Hay que volver a trabajar, volver a dar confianza. Falta comunicar que la decisión en vacunas no es una decisión que te afecta a vos. Si tenés fiebre o tenés una inflamación, tomás ibuprofeno. Pero eso te hace bien a vos. No impactás en nadie. En cambio la vacuna tiene un efecto general, permite lograr inmunidad en la comunidad y esto beneficia también a las personas que por distintos motivos no se pueden vacunar. Por eso las vacunas tienen otro significado en términos de medicamento, porque impactan en lo que le pasa a la población.
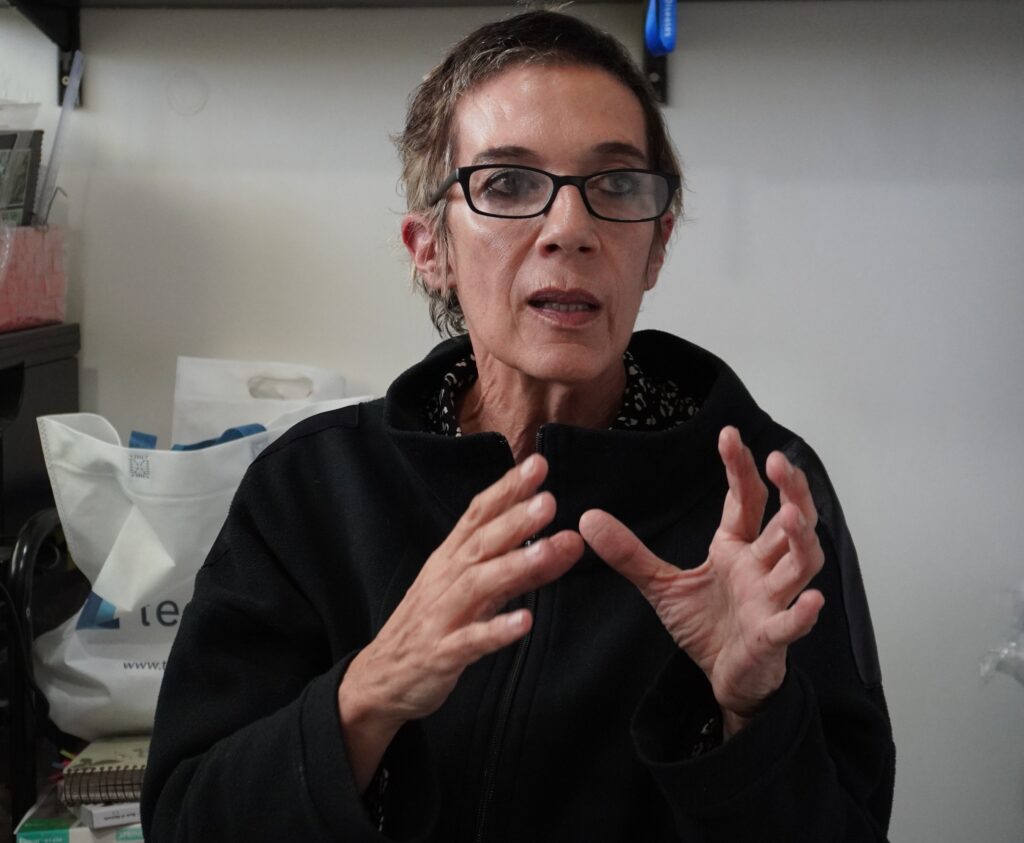
En la pandemia también hubo una relevancia del ámbito científico bastante inédita y la sociedad lo valoró. ¿No quedó algo de eso también?
La ciencia dejó de hacer lo que estaba haciendo para hacer otra cosa. En el momento más álgido de la pandemia no había nada, no alcanzaban las cosas para todo el mundo. Todos necesitaban barbijos, vacunas y no había. Acá los investigadores trabajaron para tener un kit, cuando nadie nos daba. Aunque tuviéramos la plata, no te lo daban porque también lo necesitaban otros. Acá eso se desarrolló, al igual que los barbijos elaborados por el CONICET o el suero hiperinmune equino. Muchas universidades, muchos investigadores usaron su mano y su saber para hacer diagnósticos. Era recurso humano formado, no tuvieron que decir, “esperá que se forme”. El recurso humano es un valor en sí mismo y no se forma de manera sencilla. Nuestras formaciones llevan años, pero después sos una persona que podés dar respuesta cuando se lo necesita. Todo eso se está cortando.
Pero sí, hubo una valoración muy positiva de la ciencia. Yo creo que todavía no se perdió. Hay encuestas de cuál es la opinión de la población y todavía la ciencia tiene un buen lugar. Pero obviamente la población no va a salir a defender la ciencia cuando no tienen con qué comer, cuando no tenemos salud, cuando nos están reventando los viejos. Me parece que deberíamos volver rápidamente al eje, porque sucede muy rápido toda la destrucción. Me preocupa bastante, pero me parece que vamos a volver a esas lecturas. Aunque vamos a tener consecuencias.
Teniendo en cuenta la buena imagen que tiene la ciencia para la sociedad ¿Por qué logró calar tanto ese otro discurso antivacuna que decía “nos están envenenando”?
Los movimientos antivacunas no son recientes, no aparecieron durante la pandemia, sino que vienen de mucho tiempo atrás. Por eso la divulgación es clave. Las redes sociales son buenísimas por el acceso a toda la información que proveen pero también son malísimas por cómo llega toda la información. No hay filtro.
Las razones por las cuales hay población que se niega a la vacunación son muy diversas. Pero lo que tiene de característico en los movimientos llamados como tal, es que hacen acciones para no vacunarse. Yo doy vacunología en la en la Facultad, trato ese tema en particular mostrando unos videos de movimientos antivacunas. Tienen estudiado hasta los detalles, con mensajes que entran muy fácil a la población. Se basan mucho en el sentimiento y cuando vos mostrás dolor, es fácil que entren las cosas. Y hoy, con todas las herramientas que hay, como la inteligencia artificial, las personas ya no saben lo que es cierto de lo que no lo es. Yo en la docencia explico cómo nos damos cuenta, qué cosas podemos tomar como herramientas para discernir.
En esos videos de los movimientos antivacunas, no hay un sólo dato contrastable. La ciencia sí puede ir con el dato contrastable. Hay organismos que tienen mucha tradición, por suerte hay historia, hay instituciones que están bien todavía. Tenés la Organización Mundial de la Salud, el SEDICI, las universidades, o sea, tenés que mirar la fuente de donde se saca esa información. Por ejemplo, en vacunas, necesitamos un Ministerio de Salud comunicando todo el tiempo, en todas las vías habidas y por haber porque el receptor es muy diverso, necesita de explicación y necesita de contención, necesita que estén, no solamente la divulgación, sino que vayas al vacunatorio y estén las vacunas en el hospital. Si falla ahí, empieza a romperse todo el sistema.
Entonces, el Estado en vez de estar ausente, debería estar mucho más presente. Porque es muy complejo en países como el nuestro, muy diverso, con mucha población, con distinto acceso a los sistemas de salud. El trabajo tiene que ser mucho mayor, no menor. Lo que estamos sufriendo ahora es un retroceso.
¿Cómo pensás el rol del Estado en la producción de vacunas?
La producción de vacunas no es algo sencillo porque requiere inversión sostenida. Pero es algo que podemos denominar como costo-efectiva. Yo tengo que invertir, pero esa inversión que parece que es terrible, después es efectiva porque las personas no se enferman, no van al hospital, no se mueren. Tenés unos ahorros de costos, directos e indirectos, que es enorme. Es tal vez una de las medidas más importantes en salud. Pero requiere una inversión y un sostenimiento. Lo tenés que poner en la agenda y en tu presupuesto.
Esto lo visualizamos claramente en la pandemia. En Argentina no tenemos producción de vacunas. El Gobierno se las tuvo que ingeniar porque los países que producían lo hacían para su población. ¿Si nosotros fuéramos productores de vacunas qué vamos a hacer? ¿Vamos a darle primero a Estados Unidos? No, primero le damos a Argentina, y si nos sobra le damos a Brasil. Entonces, yo creo que ahí se visualizó claramente la importancia de tener producción local de vacunas.
Ya se había visto algo de esto en el 2009 cuando tuvimos la pandemia de la gripe que por suerte fue mucho más acotada, porque había vacuna y entonces se pudo contener más rápidamente, pero se hizo esa lectura. Y no salió bien. O sea, se hizo esa lectura, que necesitábamos producir, que sea pública y privada, y quedó ahí. Se armó algo, aunque no fue muy exitoso. Pero en la pandemia volvió a quedar sumamente claro.
La estrategia que hizo el gobierno para mí fue espectacular. Yo me acuerdo porque lo anunciamos acá en la provincia de Buenos Aires, que nos invitaron a nosotros como científicos a acompañar el anuncio. El 29 de diciembre del 2020 se inició la campaña de vacunación en Argentina, primer año de la pandemia, no siendo productores, porque se había conseguido la vacuna de Rusia, que nadie la quería usar. Era buenísima la vacuna. Y nosotros empezamos a vacunar.
No sé por qué la gente se quedó con esa mala interpretación de lo que hicieron las vacunas, porque existieron antes y después de la pandemia. Ahora el virus sigue circulando, pero nadie se preocupa. Y esto es porque usamos la vacuna y tenemos casi toda la población vacunada. Y no es una opinión. Hay unos trabajos que evaluaron el impacto que tuvieron las vacunas en el primer año de uso durante la pandemia: salvaron entre 14 y 20 millones de vidas en el mundo.
Se notó que era necesario producir. Y por eso el gobierno apoyó el desarrollo de una vacuna y tuvo éxito. O sea, la ARVAC se diseñó en Argentina en un centro de investigación, se hizo una relación público-privada, necesaria por los costos que tiene hacer un ensayo clínico en humanos y llegó con éxito, pasó la fase tres y se logró que el ente regulador la aprobara, pero el gobierno después no la compró, no la incluyó en los escenarios de vacunación. Yo que trabajo en el área de vacunología, me puse muy feliz cuando salió la vacuna de Argentina, porque hay un camino bien hecho desde el inicio hasta el final, con todas las etapas. Es costoso y es decisión política lo que hay que hacer. Eso es lo que falla.
La inversión podría ser regional, podría ser desde el Mercosur. Brasil lo tomó como política de Estado, produce vacunas, pasaron todos los gobiernos y esa producción no se cayó por ese motivo. Y nosotros no tenemos eso tan sólido como para darle continuidad. La vacunología es como una conjunción de muchos saberes; necesitás saber bioquímica, medicina, cosas de farmacia, de abogados, ingenieros, matemáticos, físicos. Es algo que tiene un montón de abordajes. Y cuanto más puedas trabajar en la interdisciplina, mejor, porque el recurso humano que se forma en eso es muy íntegro.
Todo el camino que se hace para lograr algún diseño deja un saldo buenísimo en términos de infraestructura, en formación de recursos humanos y capacidades. Después, si no llegás a tener la vacuna y aplicarla en la población, el camino igual es sumamente enriquecedor.
¿Qué significa que un país tenga la capacidad de producir vacunas?
Te da soberanía y gobernabilidad sobre un insumo tan importante que impacta en la calidad de vida de las personas. No dependés de políticas externas. Nosotros, en algún momento, por la demanda en otros países nos quedamos sin vacuna. Hay momentos en que no hay vacuna para vacunar y tenés que elegir “vacuno al adolescente o a la embarazada”. Porque vos no tenés la capacidad de dar respuesta a esto, porque depende de capacidades externas.
Pasa ahora con el brote de sarampión. Hay que frenarlo, entonces necesitás unas dosis de vacunas adicionales y bueno, hay que moverse y no se consiguen así nomás. Se buscó otra estrategia, vamos a tener vacuna doble en vez de triple viral. Se va a dar respuesta, pero no tener capacidad de producción te ata a situaciones que pueden tener un impacto muy negativo en la calidad de vida. Entonces, logrando tener producción y desarrollo local, tenés gobernabilidad sobre ese insumo y te da la soberanía del recurso humano.

¿Cómo creés que impacta este contexto en el que se deslegitima desde el Gobierno a organismos, como por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud?
Impacta muy negativamente. Son instituciones que tienen una trayectoria y no es una opinión, es evidencia. Nada es perfecto, o sea, siempre vas a encontrar alguna cosa que no funcione. Obvio. La humanidad no es perfecta. Pero en rasgos generales, si no tuviéramos estas instituciones, sería un desastre.
Esto de no tener una línea rectora total en el país, tampoco está bueno. Que en una provincia hagan una cosa y en la otra hagan otra es un error. Con la cercanía que tenemos y en la era de la comunicación, lo que hace una provincia impacta en la otra. Hasta lo que pasó en China nos impactó a nosotros.
Entonces, no podés tener una visión parcelada, segmentada, tenés que ver el todo. Las instituciones para ver el todo son muy importantes: sea el Ministerio de Salud o la OMS. Después, si hay alguna particularidad, estudiamos la particularidad, pero en estas enfermedades infectocontagiosas donde todos nos vemos involucrados tenemos que tener esas líneas rectoras.
Si se deslegitiman esas instituciones, nos sacan herramientas que son fundamentales para un buen manejo de la calidad de vida de la población. El corte del financiamiento a la ciencia en otros países, como Estados Unidos, también nos perjudica. Impacta a la humanidad no tener el conocimiento que generan esas instituciones. Me parece que es un retroceso.
¿Y a nivel del sistema científico cómo ves la situación?
Está complejo, pero ninguno quiere perder lo que se logró. Lo que pasó es que nos ahogaron. Si bien decía “CONICET, ¡afuera!”, en vez de hacer eso, nos ahogó, sin ningún costo político, decidió no darle continuidad a los subsidios, esos que nosotros obtenemos por concurso, que nos re cuesta tenerlos. No nos siguieron pagando los que teníamos, los que salieron no se pagaron y las nuevas convocatorias no se llamaron.
Quedamos sin poder darle continuidad a los trabajos en términos del financiamiento. Y además apuntan también al despido de algunas personas que hacen a toda la estructura. Los administrativos están porque los necesitamos, son tan importantes como los investigadores y los becarios.
En el caso de los becarios, cuando no ven perspectivas, se alejan. Algunos ya se fueron, porque los sueldos están hechos un desastre. No les alcanza con eso para dar respuestas a sus familias, entonces emigran hacia el sector privado.
Está dolido el sistema, pero creo que muchos estamos convencidos en la necesidad de la continuidad y buscamos estrategias para poder seguir. Nos implica más laburo todavía, porque tenemos que estar muy atentos a posibilidades de financiamiento fuera del país. Antes también lo hacíamos, mirar afuera, pero bueno, eso también tiene sus inconvenientes, porque suelen ser convocatorias pensadas con otras realidades.
Lo que más me preocupa son los recursos humanos. Desde ya que no podemos juzgar a quienes se van afuera, porque acá si no se puede sobrevivir qué vas a juzgar, que hagan lo que consideren, pero desde el punto de vista del país y desde el punto de vista del sistema, no es bueno, es una pérdida fuerte. Entonces, si bien no todo se apagó, sí se afectó bastante el sistema.
Pero hay una conciencia de tratar de que no se apague, porque sabemos el valor que tiene y entonces vamos a hacer todo lo más que podamos para que no se caiga. La luz de la provincia de Buenos Aires no es menor. Es la única que está llamando convocatorias, que tiene un calendario. Y eso ayuda a sostener, hay que ver qué herramientas tiene porque no son infinitos sus recursos y no creo que las provincias puedan resolver todo, pero que digan que por lo menos buscan contener, ya es una imagen distinta.
Y eso de no querer contener desde el Estado Nacional ¿creés que es por desconocimiento, ignorancia o es una elección porque creen que no sirve?
No conozco el pensamiento que tienen, pero dijo que éramos ñoquis. Obviamente creo que también entró en la población porque en algún lugar, algún ñoqui hay. Pero no es la característica del investigador. Si había alguno, que busquen a ese. Pero no a toda la población y a todos con desconocimiento. No valorizan lo que es la ciencia, lo que significa el conocimiento. Pero además hay una visualización de otro esquema de país distinto, de no soberanía, de todo importado, de todo hecho con una dependencia que te puede funcionar si estás muy articulado a esa dependencia. Pero la dependencia es que dependés. Cuando deciden que no, es no. Y si vos necesitabas algo, como el ejemplo de las vacunas, no importa.
Así que está complejo. Los sueldos están lamentablemente bajos. Hay que ver hasta cuándo podemos sobrevivir. Somos conscientes del rol que tiene un gobierno así, impacta no solamente en la ciencia, sino en la docencia también. Porque en general la investigación, la ciencia, ese conocimiento también se vuelca en la enseñanza. Entonces, tiene dos lugares de impacto que para mí son fundamentales para un país en desarrollo. Estamos en un momento complicado con conciencia de la relevancia, con ganas de resistir, pero no sabemos en qué puede terminar.
¿Creés que nos podemos recuperar de esto?
Yo siempre creo que sí. Nos costará más porque hay una destrucción muy fuerte. Y bueno, hay que armarse a través de nuestras capacidades. Pero han establecido algo del individualismo que es complejo. Y entonces hay que volver a pensar en comunidad. Yo veo mucho ataque por todos lados y que estamos como desmembrados.
También tenemos que leer por qué llegamos a este punto. Tendríamos más chance de salir, volver a definir qué queremos como comunidad. Yo creo que si reflexionamos un poco, entendemos que si no hay un médico, no me salvo; si no hay quien recoja la basura, no me salvo; o sea, nos necesitamos como sociedad funcionando para la sociedad.
Creo que nos tenemos que volver a pensar en un contexto que también cambió. No estamos en ningún lugar igual que antes. Si la sociedad tiene como eje ordenador el trabajo, y el trabajo es reemplazado en muchos aspectos por una inteligencia artificial, la humanidad se lo tiene que replantear. Si bien hay gente que sí lo está trabajando, me parece que eso no lo estamos tratando como comunidad. Nunca discutimos la formación, la evolución de la educación de la comunidad. No estamos planeando cómo tienen que salir los profesionales que estamos formando hoy, con estas capacidades, con estas herramientas que no estaban. Pensar cómo utilizarlas para el bien de la comunidad. Me parece que nos falta esto. Definición de calidad de vida de la comunidad y cómo todos aportamos a eso en un nuevo contexto. El ámbito de la reflexión está perdido.
Y creo que también nos asusta un poco encontrarnos en la limitación de no tener respuesta. Lo que estamos viviendo está difícil, si fuera fácil algo hubiese surgido distinto para no llevarnos a este lugar que para mí es de sufrimiento, donde hay mucha pobreza, donde no alcanzamos ningún parámetro adecuado de calidad de vida, donde la salud está en juego, donde un montón de gente que tenía acceso a tratamientos y fármacos dejó de tenerlos. Si hubiera una solución instantánea, hubiese tocado el botón y estaríamos todos ahí. Evidentemente no está y necesitamos de esa reflexión.
Por David Barresi y Mariana Hidalgo

